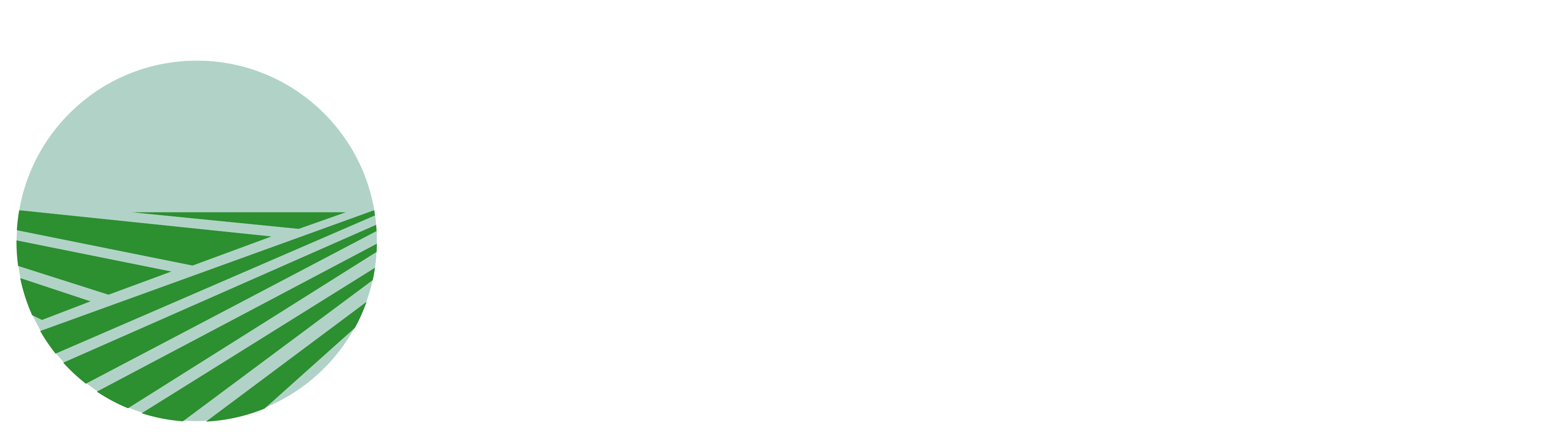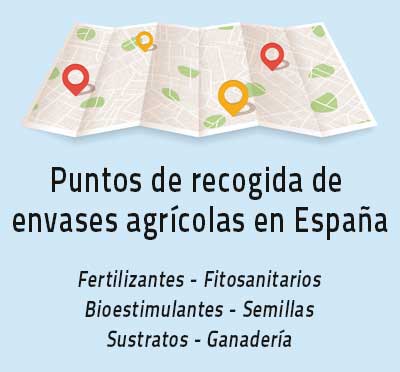El olivo es un árbol frutal presente en numerosas áreas comerciales: Es un frutal que nos proporciona aceitunas de mesa para su consumo, la elaboración del apreciado aceite de oliva, como árbol centenario es un icono de la jardinería y el paisajismo, y cultivado en pequeñas macetas, mantiene un comercio ornamental muy apreciado por los consumidores domésticos.
Breve historia del olivo.
Pocos árboles evocan tan poderosamente la esencia del Mediterráneo como el olivo. Símbolo de paz, sabiduría y resistencia, este árbol milenario ha entrelazado su historia con la de las civilizaciones que florecieron bajo su sombra.
Su viaje comenzó hace unos 5000 o 6000 años, en la temprana Edad del Bronce, probablemente en la región del Levante, en Oriente Próximo, como atestiguan antiguas tablillas, huesos de aceituna y restos de madera hallados en tumbas. Ya en el 3000 a.C., su cultivo comercial en Creta pudo ser la fuente de riqueza de la civilización minoica.
Desde su cuna, el olivo emprendió una lenta pero constante conquista de la cuenca mediterránea. Los fenicios, grandes navegantes y comerciantes, lo introdujeron en la Península Ibérica alrededor del 1050 a.C.. Los griegos, que lo consideraban un regalo de los dioses y lo asociaban a Atenea, diosa de la sabiduría y la paz, lo propagaron por sus colonias a partir del siglo VI a.C.. De hecho, en las primeras Olimpiadas (776 a.C.), la antorcha fue una rama de olivo ardiendo y los vencedores eran coronados con sus ramas, símbolo de paz y tregua.
Siguiendo por el camino de la cultura, los romanos continuaron esta expansión, utilizando el olivo como un «arma pacífica» en sus conquistas para asentar a las poblaciones y asegurar el suministro de su preciado aceite. Como bien dijo Duhamel, “el Mediterráneo termina donde el olivo ya no crece”, subrayando la íntima conexión entre este árbol y la región.
Su valor trascendía lo meramente agrícola. El aceite de oliva no solo era alimento fundamental, sino también combustible para iluminar templos y hogares, ingrediente cosmético, base para medicinas y ungüentos, y elemento esencial en rituales religiosos y para la conservación de alimentos. El propio árbol simbolizaba la inmortalidad, la vida, la victoria y la fertilidad.
La expansión mundial del olivo.
Pero el viaje del olivo no se detuvo en las costas mediterráneas. En el siglo XVI, cruzó el Atlántico de la mano de los españoles, echando raíces en México, Perú, California, Chile y Argentina.
En tiempos más modernos, su cultivo se ha extendido a climas similares en rincones tan distantes como Sudáfrica, Australia, Japón y China, generalmente en la franja comprendida entre los paralelos 30 y 45 de ambos hemisferios.
Aunque las cifras exactas varían y evolucionan, hay una estimación cifraba que apunta a más de 870 millones los olivos en el mundo, la inmensa mayoría aún concentrados en los países mediterráneos. Hoy, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconocen su importancia agrícola, económica y social a nivel global, destacando su papel crucial en la economía de muchas regiones y como sustento para innumerables pequeños agricultores.
Así, la historia de la expansión del olivo es, en sí misma, una lección de ecología. Su viaje, impulsado por las civilizaciones mediterráneas, fue posible gracias a su extraordinaria adaptación a las condiciones de esta región: inviernos suaves y veranos largos, cálidos y secos.
Esta resiliencia innata fue la clave de su éxito inicial y la condición indispensable para su posterior diseminación a otras partes del mundo con climas análogos. Su proverbial longevidad, que le permite vivir siglos e incluso milenios, aseguró su persistencia a través del tiempo, permitiendo que los árboles plantados por antiguas culturas sirvieran de fuente para nuevas generaciones y continuaran su viaje por el planeta.
Descripción botánica del olivo.
Para comprender la profunda relación del olivo con el paisaje y la cultura mediterránea, es esencial conocer su biología, un diseño perfeccionado por la evolución para prosperar bajo el sol.
Clasificación científica del olivo.
El olivo pertenece a la especie Olea europaea L., dentro de la familia Oleaceae. Curiosamente, aunque su epíteto específico europaea alude a Europa, el género Olea presenta una mayor diversidad en África.
Se reconocen varias subespecies naturales distribuidas geográficamente, como Olea europaea europaea en la cuenca mediterránea, Olea europaea cuspidata desde Sudáfrica hasta el suroeste de China, u Olea europaea guanchica en Canarias.
Dentro de la subespecie mediterránea, distinguimos principalmente la variedad cultivada (Olea europaea var. europaea) y su ancestro silvestre, el acebuche (Olea europaea var. sylvestris), de porte más arbustivo y frutos más pequeños.

Morfología del olivo.
El olivo es un árbol de hoja perenne, de crecimiento lento, pero excepcionalmente longevo, capaz de vivir y producir durante siglos, e incluso superar los mil años. Su altura es moderada, generalmente entre 4 y 8 metros, aunque algunos ejemplares pueden alcanzar los 15 metros.
El sistema radical del olivo es muy adaptable. Si el árbol procede de semilla, desarrolla una raíz principal pivotante. Sin embargo, la mayoría de los olivos cultivados comercialmente se propagan vegetativamente (por estaquilla), desarrollando un sistema fasciculado con múltiples raíces adventicias que exploran el suelo en busca de agua y nutrientes.
Las raíces jóvenes son blancas y absorbentes, que contrastan con las raíces maduras, marrones y suberizadas. Su profundidad y extensión dependen en gran medida de las características del suelo. El olivo posee, además, una notable capacidad de regeneración a partir de yemas latentes presentes en tronco y raíces.
Su tronco es característicamente grueso, corto, a menudo nudoso y con un aspecto retorcido, especialmente en los ejemplares más viejos, donde puede incluso ahuecarse. La corteza es finamente fisurada y de color grisáceo o plateado.
La copa tiende a ser ancha y redondeada, naturalmente densa, aunque la poda en cultivo busca aclararla para facilitar la penetración de la luz. En cuanto a sus ramas, son irregulares y, en el acebuche, a veces terminan en puntas afiladas.
Sus hojas son la perfecta adaptación al clima mediterráneo. Persistentes, permanecen en el árbol de 2 a 3 años o más. Se disponen de forma opuesta, son simples, coriáceas (textura similar al cuero) y de forma lanceolada o elíptica, midiendo entre 4 y 10 centímetros de largo por 1 a 3 centímetros de ancho.
El haz (cara superior de la hoja) es de un color verde oscuro brillante, protegido por una gruesa cutícula que limita la evaporación. En cuanto l envés (cara inferior de la hoja) está cubierto por una densa capa de pelos escamosos (tricomas peltados) que le confieren un característico tono plateado o blanquecino y, fundamentalmente, reducen la pérdida de agua por transpiración. El peciolo que une la hoja a la rama es muy corto.
Sus flores aparecen en primavera, generalmente durante los meses de abril y mayo en el sur de España, agrupadas en inflorescencias llamadas panículas, que surgen de las axilas de las hojas y contienen entre 10 y 40 flores diminutas de color blanco-verdoso o amarillento.
Cada flor, generalmente hermafrodita, posee una corola de cuatro pétalos abiertos, un cáliz con cuatro pequeños dientes, dos estambres cargados de polen amarillo y un pistilo con un estigma bilobulado preparado para recibirlo.
Su polinización es principalmente anemófila (por el viento) y, aunque muchas variedades son autofértiles, la polinización cruzada con polen de otras variedades suele mejorar significativamente el cuajado de los frutos. Es importante notar que el polen del olivo puede causar alergias en personas sensibles.
El fruto del olivo es la aceituna, una drupa carnosa. Su forma varía de esférica a ovoide según la variedad. El tamaño también es variable, desde los 2 a 4 gramos del acebuche hasta más de 10 gramos en algunas variedades de mesa.
En su interior alberga una única semilla protegida por un hueso leñoso (endocarpo). La parte carnosa es la pulpa (mesocarpo) y la piel exterior es el exocarpo. Durante su maduración, que ocurre en otoño e invierno en el hemisferio norte, la aceituna pasa por un proceso llamado envero, cambiando su color del verde inicial a tonos violáceos y finalmente al negro.
La adaptación del olivo al entorno mediterráneo.
La morfología del olivo es un reflejo directo de su adaptación al entorno mediterráneo. Es extremadamente resistente a la sequía, a las altas temperaturas y a los suelos pobres, aunque necesita abundante sol y no tolera el encharcamiento.
Sus hojas coriáceas y plateadas son su principal defensa contra la deshidratación. Otra adaptación interesante es la vecería o alternancia de cosechas: años de gran producción suelen ir seguidos de años de cosecha escasa. Este fenómeno natural, que el árbol utiliza para gestionar sus recursos energéticos, puede ser influenciado por factores como el estrés hídrico o nutritivo previo a la floración, llegando el propio árbol a regular la intensidad de esta.
Como vemos, comprender la botánica del olivo es entender una historia de éxito evolutivo. Cada rasgo morfológico, como unas hoja perenne y coriácea, el tronco retorcido, la raíz adaptable, incluso la vecería, forma parte de una estrategia integrada para sobrevivir y prosperar en un clima a menudo exigente.
Esta misma resiliencia natural es la que ha permitido su domesticación y aprovechamiento por el ser humano durante milenios, cuya longevidad del árbol garantiza explotaciones duraderas: Su resistencia a la sequía posibilita el cultivo en secano, su capacidad de regeneración facilita técnicas como la poda o la propagación por estaquilla, etc.
La agronomía moderna se basa en este conocimiento profundo: trabaja potenciando sus fortalezas (como la calidad del fruto) y buscando mitigar sus limitaciones naturales (como la vecería, a través del riego o el abonado) para optimizar su rendimiento y adaptarlo a nuestras necesidades, ya sean productivas u ornamentales.