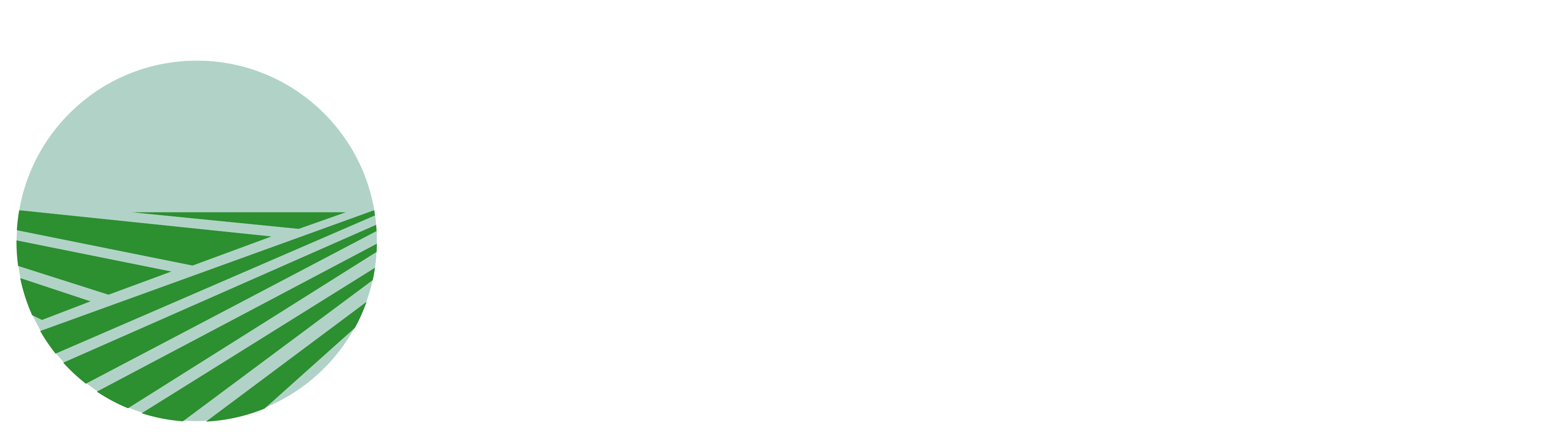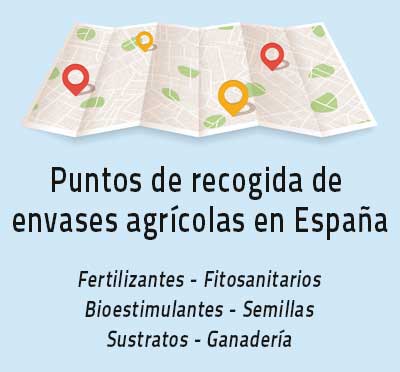El mal de Panamá, la enfermedad provocada por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense, amenaza tanto al banano como al plátano a nivel mundial.
Partiendo de que el cultivo del banano y el plátano, es fundamental para la seguridad alimentaria y la economía de innumerables países, preocupa que esté enfrentado a una de las amenazas fitosanitarias más graves de la actualidad: el mal de Panamá.
Esta enfermedad, como avanzamos, causada por el hongo del suelo Fusarium oxysporum f. sp. cubense, ha demostrado ser muy agresiva, capaz de matar plantaciones enteras y permanecer en el terreno durante décadas. Su avance constante pone en jaque no solo la producción comercial, sino también el sustento de millones de pequeños agricultores.
Antes de profundizar, es oportuno aclarar una cuestión terminológica. Aunque en España nos referimos comúnmente a la «platanera» (Musa acuminata AAA grupo Cavendish, subgrupo Dwarf Cavendish) y al Plátano de Canarias, a nivel global es más frecuente el término «banano» para este tipo de fruta de postre. Por otro lado, «plátano» en muchos países de Hispanoamérica se refiere a variedades destinadas a ser cocinadas (plátano macho).
Dado que el hongo causante del mal de Panamá afecta a una amplia gama de variedades del género Musa, en este artículo utilizaremos los términos banano y platanera de forma aleatoria para referirnos al cultivo en un contexto global, facilitando la comprensión a nuestro amplio público hispanohablante.
El mal de Panamá y su impacto como enfermedad histórica.
El mal de Panamá no es una enfermedad nueva. Su historia es un claro ejemplo de la vulnerabilidad de la agricultura basada en monocultivos. En la primera mitad del siglo XX, la Raza 1 del hongo causó una epidemia que arrasó con la industria bananera de exportación, entonces basada casi exclusivamente en la variedad ‘Gros Michel’.
Esta crisis obligó a una reconversión masiva hacia las variedades del subgrupo Cavendish, que eran resistentes a esa raza y que hoy dominan el mercado mundial.
El problema resurgió con una virulencia alarmante con la aparición de una nueva cepa: la Raza 4 Tropical (Foc R4T). Esta cepa es la más destructiva conocida, ya que no solo afecta a las variedades susceptibles a las razas 1 y 2, sino también a los cultivares Cavendish, que representan la inmensa mayoría de la producción mundial.
La Foc R4T ha causado pérdidas millonarias en Asia y Australia, afectando a miles de hectáreas y poniendo en riesgo miles de empleos directos e indirectos. Su reciente detección en Latinoamérica encendió todas las alarmas, ya que amenaza directamente a los principales países exportadores.
Para España, y en particular para el Plátano de Canarias, la entrada de la Foc R4T supondría una amenaza existencial, al ser las variedades Cavendish la base de su producción. La exclusión y la prevención son, por tanto, las herramientas más importantes para proteger nuestro patrimonio agrícola.

El Fusarium oxysporum f. sp. cubense.
El agente causal de esta enfermedad, el mal de Panamá, es el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc). Se trata de un hongo que habita en el suelo (edáfico) y que se caracteriza por su enorme capacidad de supervivencia.
No necesita un huésped vivo para persistir, ya que puede sobrevivir en el suelo en forma de clamidosporas, unas estructuras de resistencia con paredes celulares gruesas que le permiten permanecer latente durante más de 30 años.
Este hongo produce tres tipos de esporas:
- Los microconidios, pequeños, ovalados y unicelulares e implicados en la rápida colonización dentro de la planta.
- Los macroconidios, de tamaño más grandes, alargados y con varias células, que contribuyen a su dispersión.
- Y las clamidosporas, de forma globosa y responsables de su persistencia a largo plazo en el suelo y en los restos de plantas infectadas.
Ciclo biológico e infección del Fusarium oxysporum f. sp. cubense.
El ciclo de la enfermedad comienza en el suelo. Las clamidosporas latentes son estimuladas para germinar por las secreciones de las raíces de las plantas de banano y otras plantas hospedantes.
El hongo penetra en la planta a través de las raíces, principalmente por las más finas. Una vez dentro, invade el sistema vascular de la planta (el xilema), que es el encargado de transportar agua y nutrientes desde las raíces hasta las hojas.
Dentro del xilema, el hongo produce microconidios que son transportados por la savia, permitiendo que la infección se propague rápidamente por todo el pseudotallo y el rizoma.
Finalmente, la planta, como mecanismo de defensa, segrega geles y forma tilosas para intentar aislar al patógeno. Sin embargo, esta reacción, combinada con el crecimiento del propio hongo, obstruye los vasos del xilema. El flujo de agua y nutrientes se interrumpe, lo que provoca la marchitez y, finalmente, la muerte de la planta.
Tras la muerte de la planta, el hongo produce masivamente clamidosporas en los tejidos en descomposición, que se incorporan de nuevo al suelo, cerrando el ciclo y dejando el campo infestado para futuras plantaciones.

Síntomas y daños del mal de Panamá en la platanera.
Identificar la enfermedad a tiempo es muy importante, aunque sus síntomas pueden confundirse con otras deficiencias nutricionales en sus etapas iniciales.
Los síntomas externos comienzan con un amarillamiento progresivo de las hojas más viejas (las inferiores), que avanza desde los bordes hacia la nervadura central.
Las hojas afectadas se marchitan, se quiebran por el peciolo y quedan colgando alrededor del pseudotallo, formando una especie de «falda» característica. Finalmente, la planta entera colapsa y muere. En ocasiones, puede producirse una fisura o agrietamiento en la base del pseudotallo.
En cuanto a los síntomas internos, son la clave para un diagnóstico definitivo. Al realizar un corte transversal del rizoma o del pseudotallo, se observan puntuaciones o anillos de color pardo-rojizo o casi negro.
Estas decoloraciones corresponden a los haces vasculares obstruidos por el hongo. En un corte longitudinal, se aprecian como líneas continuas del mismo color.
El daño principal es la muerte de la planta y la pérdida total de la producción. Pero el impacto más grave es la contaminación del suelo, que queda inutilizable para el cultivo de variedades susceptibles durante décadas, lo que obliga al abandono de fincas enteras o al cambio de otro tipo de cultivo.
Estrategias de control del mal de Panamá.
Actualmente, no existe un tratamiento curativo para las plantas afectadas por el mal de Panamá una vez que la infección está establecida. El control se basa en un enfoque de Manejo Integrado de la Enfermedad (MIE) centrado en la prevención y la contención.
Por una parte, está la exclusión. Es la medida más importante y rentable, especialmente en zonas libres de Foc R4T como Canarias. Implica la aplicación de estrictas medidas de cuarentena, el uso exclusivo de material de siembra certificado libre del patógeno (plantas in vitro) y la desinfección rigurosa de herramientas, calzado, vehículos y maquinaria agrícola que entren en la explotación.
Por otra, el control genético. El desarrollo de variedades resistentes es la solución más prometedora a largo plazo. Instituciones como la FHIA (Fundación Hondureña de Investigación Agrícola) han desarrollado híbridos con resistencia. Asimismo, la investigación se centra en la obtención de variantes de Cavendish resistentes, como las de la serie GCTCV, obtenidas mediante selección somaclonal.
También el control cultural. En suelos ya infestados, la rotación de cultivos con plantas no hospedantes como la piña o la yuca durante varios años puede ayudar a reducir la concentración de inóculo en el suelo. Mejorar el drenaje del suelo también es fundamental, ya que el encharcamiento favorece el desarrollo de la enfermedad.
El control biológico también forma parte de las estrategias. Es un campo de investigación muy activo. El uso de microorganismos antagonistas como cepas no patogénicas de Fusarium oxysporum o de hongos como Trichoderma harzianum ha mostrado potencial para suprimir al patógeno en el suelo. También se investiga el papel de bacterias endófitas (Bacillus spp., Pseudomonas spp.) que pueden inducir mecanismos de defensa en la planta. Para las empresas de bioestimulantes y productos de lucha biológica, este es un nicho de gran interés.
Respecto al control químico, su eficacia es muy limitada contra un patógeno del suelo. Ciertos fungicidas como el propiconazol y el procloraz han mostrado inhibir el crecimiento del hongo in vitro y reducir la severidad de la enfermedad en aplicaciones tempranas al suelo, pero no erradican el problema. Su uso se enfoca más en la desinfección preventiva que en el tratamiento de campo.
En todo este contexto, la lucha contra el mal de Panamá es una carrera de fondo que requiere la colaboración de toda la cadena de valor: desde investigadores y obtentores de variedades, hasta empresas de insumos, técnicos, agricultores y administraciones públicas. La vigilancia, la prevención y la innovación son las únicas vías para garantizar que el plátano y el banano sigan llegando «Del Huerto a la Mesa» para las futuras generaciones.